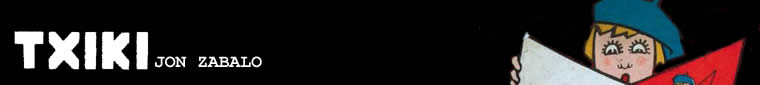
La prensa en lengua vasca en tiempos de Txiki
Javier Díaz Noci
La prensa y los medios de comunicación en lengua vasca florecieron al tiempo que lo hizo la carrera de John de Zabalo Txiki, que ocasionalmente colaboró de forma muy activa en las publicaciones periódicas de la época, especialmente en el semanario Argia de San Sebastián, con seguridad el más influyente de los redactados total o parcialmente en euskera. En las décadas de 1920 y 1930, cuando tan trascendentales acontecimientos históricos sucedieron, los medios de comunicación hicieron una labor indispensable en el proceso de socialización y de politización de los vascoparlantes, en la cual el papel reservado a la imagen se nos revela como especialmente importante. Tampoco podemos olvidar, por otra parte, la propaganda política que a través de los carteles y de otros recursos gráficos se llevó a cabo.
Argia y los cómics
De las publicaciones periódicas íntegramente redactadas en lengua vasca –al menos las del País Vasco peninsular– la más importante es sin duda Argia. Creó este semanario en 1921 un grupo de euskaldunes, laicos y religiosos, muy activo, con el objetivo declarado de impulsar la lectura en euskera. Pronto llegó la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, a la que hubo de adpatarse el semanario donostiarra, con la ayuda del gobernador militar de Gipuzkoa, Juan Arzadun, de lengua vasca con quien, por cierto, Miguel de Unamuno practicaba en sus vacaciones el euskera aprendido o perfeccionado en su juventud. Tiempos duros, sin duda, pero también productivos, pues al final de aquella década comenzó a escribir el poeta y periodista José María Agirre Lizardi, y también en esa década se planteó, de su mano, la posibilidad de convertirse en 1929 en el primer diario íntegramente redactado en lengua vasca. En la radio recién creada (Radio San Sebastián) dos colaboradores de Argia, Ander Arzeluz y Joseba Zubimendi, transmitieron los primeros programas en euskera que pudieron escucharse a través de las ondas.
También entonces, en 1927 y 1928, se discutió y llegó a materializarse el proyecto de la primera revista de cómics del país, en euskera. Su nombre fue Txistu, no ha llegado hasta nosotros ejemplar alguno, pero nos demuestra bien a las claras cómo en aquella época los vascos más activos juzgaban imprescindible que los niños –de entonces son también las primeras ikastolas- amasen su lengua materna, para lo cual se reservaba a la imagen un cometido esencial. Existen algunos otros cómics –que no revistas- anteriores, publicados en algunas revistas en euskera, como la tira “Teles eta Niko” que apareció en Euzko Deya de Bilbao, y que narraba las aventuras de dos niños de igual nombre, o las que aparecieron, firmadas por un tal Otermin, en las páginas de la revista religiosa de los capuchinos de Pamplona Zeruko Argia. Sin embargo, y dejando a un lado el primer intento, fallido, de crear un tebeo en euskera para niños similar al Pepito o al propio TBO, tan conocidos en España –el que los mencionados capuchinos de Pamplona presentaron a Euskaltzaindia, Umeentzako euskal-ingitxoa- el logro corresponde a los donostiarras de Argia (Gregorio Mújica entre ellos) y a varios estudiantes vascos de arquitectura en Madrid. Fue Txistu una publicación de vida breve, y tras ella sólo se publicó, antes de la Guerra, otro tebeo en euskera, el que con muchos esfuerzos dio a la luz el impresor tolosarra Isaac López Mendizabal, Poxpolin, que se mantuvo a duras penas hasta 1936 debido a que un año antes lo tomó bajo su cargo el Gipuzku Buru Batzar del Partido Nacionalista Vasco, lo que da idea de la importancia política que a todo medio de comunicación se le dio en tiempos de la República y del matiz partidista que la mayoría de las publicaciones en lengua vasca adquirieron.
Lo mismo vale para Argia. Al principio se manifestaba como fuerista y vasquista, sin otras connotaciones, y sin entrar en politiquerías. El único propósito de sus fundadores era impulsar la afición por la lectura en euskera. El apoliticismo se incrementó durante la dictadura de Primo de Rivera, por hacer frente a tiempos más bien duros. Sin embargo, fue justamente entonces cuando comenzó a prepararse en el País Vasco y en toda España la reacción que prepararía el camino a la República. Era entonces el director de Argia Víctor de Garitaonandia. Este zaldibartarra se convirtió en un convencido nacionalista, y al llegar el nuevo régimen político el semanario se decantó decididamente por apoyar al PNV. Tengamos en cuenta algunos datos: por un lado, el ambiente anticlerical y antirreligioso, del cual son ejemplos la expulsión de los jesuitas o la sufrida por el obispo Mateo Múgica; por otro lado, también en las propias filas del nacionalismo aconteció una nueva división, de la que surgió el partido laico y aconfesional Acción Nacionalista Vasca, que tuvo en el diario Tierra Vasca su portavoz. En Argia, como en tantas otras publicaciones en euskera, la identificación euskaldun-fededun (y, por tanto, campesino) se convirtió en la base de su ideario, aquella que encontraba sus raíces en Peru Abarka. La modernidad, sin embargo, seguía incansable su camino, y esos grupos conservadores tuvieron que adaptarse. Utilizaban los recursos de la época, con los medios de comunicación como protagonistas. La imagen era uno de esos recursos.
Las revistas religiosas
También el resto de los medios de comunicación vascos hubo de adaptarse a los nuevos tiempos. En Pamplona, desde 1919, los capuchinos editaban Zeruko Argia. Aunque pueden hallarse en la misma algunos textos contra el comunismo, la política no era su interés fundamental. Lo mismo hicieron otras revistas religiosas, como Jesus’en Biotzaren Deya, de los jesuitas, Aranzazu, Ecos de San Felicísimo. En Bizkaia se publicaba, desde 1912, otra revista religiosa: Jaungoiko-Zale, de la asociación de igual nombre. Revista de los sacerdotes vizcaínos, que se mantuvo tibia hasta la llegada de la República, una vez que se impuso el nuevo régimen decidieron adentrarse por caminos más combativos, y en 1930 comenzaron a editar otra publicación en su lugar, también desde Amorebieta. Su nombre no podía ser más significativo: Ekin. “Vivimos en la época de la ilustración”, decían en 1924 en Jaungoiko-Zale, “en el siglo de los periódicos. La mala lectura viene vestida de revista o de periódico, que aparecen sin vergüenza a diario por doquier”. Esa preocupación fue una de las principales de la época en la cultura vasca. Para hacer frente a las ideologías de izquierda en toda Europa grupos de sacerdotes pusieron en marcha iniciativas diversas: además de periódicos (La Croix de Dimanche era el modelo más seguido) también impulsaron el sindicalismo católico. También en el País Vasco se manifestó esa preocupación. La llegada de emigrantes procedentes de otros lugares de España para trabajar en las ciudades, a consecuencia de la industrialización, provocó profundos cambios en el tejido social, sobre todo en Bilbao, una ciudad que ya no hablaba en euskera y donde, no hace falta recordarlo, Sabino Arana pergeñó su partido y su ideario a finales del siglo XIX. En los últimos años de la dictadura de Primo de Rivera –y la llegada de la República no hizo sino agudizar la situación- la importancia de los sindicatos de clase era palmaria: la mayoría de los trabajadores vascos (unos 31.000) estaban afiliados a la UGT. Para hacer frente a la importancia de estos sindicatos surgió el nacionalista ELA-STV, que tenía casi 11.000 afiliados al comienzo de la República. Los comunistas, entre ellos algunos vascoparlantes muy activos de Donostialdea, eran más de 13.000. En los sindicatos católicos había 11.218 campesinos vascos. En total, la mayoría de los obreros vascos (44.114, por ser más concretos) estaba afiliada a los sindicatos de izquierda; los sindicatos pro-eclesiales (incluido el confesional ELA-STV) contaba con menos de la mitad: 23.768. En aquellos tiempos convulsos, la actitud de los sacerdotes vascos se volvió nítidamente política. La polarización se hizo evidente, y cada vez más pronunciada a medida que avanzaba la República. En Gipuzkoa –después se extendió a todo el País Vasco- surgió el sindicato agrícola católico Eusko Nekazarien Bazkuna. Argia se convirtió desde sus comienzos en portavoz e impulsor. Sus estatutos aparecieron en las páginas del semanario, por ejemplo.
La tensión entre la ciudad y el campo se volvió también más acusada. Otros grupos de sacerdotes desempeñaron igualmente labores de propaganda durante la República. Tenemos que recordad, por ejemplo, cómo en 1932 apareció la Agrupación Vasca de Acción Social Cristiana, que en euskera editó, en San Sebastián, la revista Gure Mutillak, cuyo impresor era el mismo de Argia, Ricardo Leizaola, hermano de Jesús María de Leizaola. Algunas órdenes religiosas comenzaron a publicar sus propias revistas, alguna de ellas muy longeva: Karmen’go Argia, de los carmelitas, por ejemplo. Aunque de vida mucho más corta, resulta interesante Arrati’ko Deya, que apareció en Villaro (Bizkaia) entre 1931 y 1932, una revista mitad religiosa, mitad local, cuyo director fue el cura de Zeanuri Eulogio Gorostiaga. Siguiendo la estela de la página en euskera del diario jeltzale Euzkadi, en Arrati’ko Deya dieron una notable importancia a la información de los pueblos vizcaínos, y por ello podemos considerarla el primer precedente del hoy tan activo movimiento de prensa local en euskera. Además, dio mucha importancia a las fotografías. La ideología, no hace falta decirlo, era nacionalista. El subtítulo lo decía todo: Jaungoikoa eta Lagi Zarra, el lema de Arana, y el lugar donde se vendía eran los locales bilbaínos de Euzko Gaztedia.
¿Qué buscaban todas aquellas revistas? Lo que de forma inmejorable exponía la profesora de la Universidad de Oxford Frances Lannon en su tesis doctoral: “Los núcleos agrícolas de reducidas dimensiones y formados por explotaciones pequeño-campesinas se caracterizaban por una gran estabilidad. Este tipo de núcleos constituían el marco más adecuado para la acción eclesiástica”. Llegada la República, y sentido el nuevo régimen laico como una amenaza por los religiosos, éstos se alinearon con aquellos partidos políticos que supuestamente defendían sus intereses. Los sacerdotes vascoparlantes se hicieron nacionalistas, y surgieron los que Antonio Elorza denominó “sacerdotes propagandistas”. Joseba Ariztimuño Aitzol fue su más destacado representante. Él y otros pusieron en marcha la asociación Euskaltzaleak y su revista bilingüe Yakintza. Era un medio de comunicación teñido de ideología nacionalista. Existían, sin embargo, otros medios menos ideologizados. Venía de antiguo la Revista Internacional de los Estudios Vascos que había puesto en marcha Julio de Urquijo y que se convirtió a partir de 1918 en la revista de la Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza, siempre dirigida por el propio Urquijo. El surgimiento de la Sociedad de Estudios Vascos, siguiendo el modelo del Institut d’Estudis Catalans, es un acontecimiento muy importante para la institucionalización de la cultura vasca, sobre todo en un pueblo que, a pesar de solicitarlo sin desmayo, carecía de Universidad. Al año siguiente, en 1919, de la mano de la Sociedad se creó la Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia, presidida por Resurrección María de Azkue y entre cuyo fundadores se hallaba también Urquijo. El criterio para elegir a los primeros académicos fue nombrar como tales a los directores de las publicaciones periódicas en euskera. Sólo rehusó participar quien se había erigido en líder de los aranistas en lo lingüístico y responsable de la sección euskérica del diario Euzkadi, Evaristo Bustinza Kirikiño. Esto nos demuestra qué importancia le dieron al periodismo quienes impulsaban la cultura vasca.
El proyecto de diario en euskera
Por eso se planteó en serio un viejo sueño: el proyecto de diario en euskera. Estamos en 1929. La dictadura de Primo de Rivera está agonizando, y hay algo más de libertad para organizar algunas iniciativas en torno a la cultura y la lengua vascas. La Sociedad de Estudios Vascos organizó en 1927 y en años sucesivos cursos de verano, y antes había organizado varios congresos de estudios vascos y montado un comité de apoyo a la Universidad vasca. En el que en 1927 se celebró en Vitoria, el IV, se planteó la enseñanza del periodismo, cuando aún no había en España ninguna escuela de periodismo ni mucho menos facultad alguna. El que algunos años después dirigiría el primer centro de enseñanza del periodismo en España, Manuel Graña, disertó en el Congreso de Estudios Vascos sobre eso: "Los directores de la Sociedad [Eusko Ikaskuntza] saben muy bien lo que significa hoy el periódico en la vida de las naciones civilizadas y, por lo tanto, se dan cuenta también de la importancia de dicha profesión y del modo posible de enseñarla". En los cursos de verano que Eusko Ikaskuntza organizó en San Sebastián en 1929 tomó parte, entre otros, José María Agirre Lizardi, que en principio se iba a encargar de conducir un curso de práctica de la lengua vasca, pero que presentó también el proyecto de periódico en euskera. Para que no se quedase todo en el difuso mundo de las buenas intenciones, también presentó un número cero, que no se conserva. Tuvo dos intervenciones: en la primera expuso el proyecto teórico, en el segundo el ejemplar mencionado, del 9 de julio, sin título. Junto con el ejemplar, un cuestionario que se repartió entre los periodistas presentes. Se discutieron el diseño, número de profesionales y distribución del trabajo, así como los presupuestos, y se constituyó un comité para impulsar el diario. Además de Lizardi, estaban en ese comité Miguel Esparza, Ricardo Leizaola, Txomin Arruti y Ander Arzeluz.
Tras ese proyecto también se hallaban los Euskaltzaleak. Y Argia tenía también cosas que decir: el ejemplar distribuido en el curso de verano se imprimió en sus talleres. Lizardi y otros pensaban que no se podía crear un nuevo diario, y comprar una nueva imprenta ni contratar nuevos trabajadores, sino convertir Argia en diario.
¿Qué tipo de diario pretendían? Íntegramente en euskera, por supuesto, aunque algunos lo propusiesen bilingüe o con alguna sección en castellano; informativo y competitivo con los diarios en castellano, distribuido en todo el País Vasco, de tamaño grande, como El Sol o La Voz de Madrid (diarios serios), aunque otros preferían el no demasiado popular entonces formato tabloide. En opinión de todos, el diario debía ser cristiano.
Como no existía una lengua estándar, los grandes escritores vascoparlantes, de talante integrador, se revelaron más necesarios que nunca. En mayo de 1929, Lizardi llamó a Pablo Fermín Irigaray, médico y periodista navarro. El problema principal era, sin embargo, conseguir lectores. La alfabetización en lengua vasca estaba prácticamente en mantillas, y por eso se puso toda la confianza en los niños, y en que éstos leerían a sus mayores los textos.
La última referencia al diario en euskera que hemos encontrado en Argia data del 16 de marzo de 1930, cuando informan de una reunión de Euskaltzaleak celebrada en Zumaia, en la cual Lizardi expuso que harían falta 3.000 suscripciones para mantener el periódico. Parecía el momento óptimo para una iniciativa de este tipo –aún hoy lo parece-, puesto que la coyuntura política lo permitía, existía una masa lectora, la que se había procurado Argia, se habían dado los pasos para la modernización técnica de este medio pero, por problemas claramente económicos, no se convirtió en el primer diario íntegramente escrito en lengua vasca. Habría que esperar siete años, ya en plena Guerra Civil, para que se publicase Eguna, el primer cotidiano en euskera, en una situación bien diferente.
A falta de diario, semanarios
Como respuesta a la falta de un diario, los nacionalistas del PNV publicaron un semanario en euskera y un diario en castellano. El diario, donostiarra, fue El Día, y se reservó una página para publicar a diario una sección en euskera dirigida por Ander Arzeluz. Por otro lado, un escritor en euskera que comenzaba por entonces a darse a conocer, Esteba Urkiaga Lauaxeta, impulsó un semanario en Bizkaia (y en el peculiar euskera purista sabiniano): Euzko. Duró relativamente poco, desde 1932 hasta 1934. Fue su director Manuel Ziarsolo Abeletxe y su ideología fue nacionalista radical. Es heredero, en cierto modo, del trabajo desempeñado por Bustinza en la sección euskérica de Euzkadi desde 1913. Tal vez fuese una prueba para un hipotético diario en euskera del PNV, como corroborarían estas palabras de Ziarsolo recogidas por Gorka Reizabal:
[Ziarsolo] se levanta en una reunión del Bizkai Buru Batzar para insistir en la idea de la necesidad de un diario ‘euskeldun’ y para lanzar una frase que en aquel momento pareció fanfarronería: ‘Si me dais dinero, yo lo hago’. Eso debió ocurrir hacia el año 1932 pero nadie le dio crédito.
Es cierto que utilizó todo tipo de recursos periodísticos: fotos (de notable calidad, además), titulares corridos, tiras cómicas (la titulada Peru Malluki, un euskaldun campesino y cateto del que se contaban sus aventuras y sus sorpresas al enfrentarse a un mundo más bien urbano) y caricaturas, noticias de los pueblos, internacionales y de deportes –y no sólo pelota- incluso los modernos: fútbol, ciclismo, boxeo. El semanario se hacía en Bilbao, aujnque contaba con la aportación de algunos periodistas guipuzcoanos, como por ejemplo la nueva sensación del bertsolarismo –no era habitual que los bertsolaris estuviesen alfabetizados y escribiesen en su propia lengua- Inazio Eizmendi Basarri.
Desaparecido Euzko, podemos decir que Argia se quedó como máximo representante del periodismo euskérico. Fracasado el proyecto de diario en euskera, se vio obligado a explorar otros caminos. Políticamente, se pronunció indiscutiblemente por el Estatuto. El semanario donostiarra comenzó a ofrecer informaciones y fotos de los mítines nacionalistas. El fotógrafo eibarrés Indalecion Ojanguren comenzó a publicar sus trabajos. Junto con aquellas imágenes de actualidad, abundan las que fortalecían una mentalidad conservadora: paisajes y montes de Euskal Herria, por ejemplo. En aquellos días conflictivos intensificó sus colaboraciones en Argia John de Zabalo Txiki. Por un lado, se reprodujeron algunos de sus carteles; por otro lado, algunos trabajos propiamente realizados para el semanario, aleluyas propagandísticas en defensa del Estatuto. La primera, en concreto, es del 19 de noviembre de 1933. Junto con ellas, se publicaron bertso berriak, viejos recursos tal vez adaptados a un mundo nuevo. Para entonces, sólo los nacionalistas se pronunciaban a favor del Estatuto vasco. En aquellos dibujos de Txiki aparece un vasco adornado con todos los supuestos atributos y símbolos de los vascos, un euskaldun jatorra, y detrás de él, el caserío, la casa, la familia. En la cabeza una txapela, está ahuyentando a dos jauntxos de la ciudad, vestidos con levita y chistera. Bajo la imagen, un texto que traducimos: “Aguantad... aguantad, que es nuestro”, y algunos versos. Como antes, en Argia se hacían llamamientos en pos de la unidad de los vascos católicos, y en especial se dirigían a los carlistas.
La colaboración de Zabalo empezó, sin embargo, antes, con una serie de dibujos sin matiz político. Comenzó junto con Lizardi, lo que se nos antoja del todo significativo, ejemplo del esfuerzo de toda una generación, de unos jóvenes nacionalistas de convicciones, tradicionalistas pero a la vez, al menos en las formas, conocedores de las corrientes estéticas foráneas. Lizardi escribía una columna semanal, Berriketak, ilustrada por Txiki con unos dibujos simples y limpios, humorísticos y naïves. Los de la República, sin embargo, son mucho más políticos, más didácticos, más combativos, como correspondía a unos tiempos tormentosos. Para ello, como ya hemos dicho, recuperó un género ya superado, las aleluyas, que cantaban en otro tiempo los ciegos. Bajo cada viñeta aparecía un texto o didascalia en verso. Se empleó la tricromía para dar más fuerza a las imágenes. ¿Por qué se emplearon entonces esos géneros en la prensa en euskera, en vías de clara modernización? Recordemos las palabras esclarecedoras de Julio Caro Baroja:
Las aleluyas no son, en general, un género infantil, sino infantilizado (...) que tuvieron su máximo momento de esplendor en tiempos de doña Isabel II y en los años inmediatamente posteriores a la revolución de 1868. En aquellas épocas tan lejanas la aleluya fue cultivada , incluso en revistas de gran circulación en tierras de habla española. La aleluya constituye como la última fase en el proceso de resumir, de abreviar los relatos.
Lo que aparece en el texto es importante, el dibujo no es sino una apoyatura, para que quien lee u oye pueda guiarse por el impacto visual. Al contrario que en el comic, imagen y texto no son complementarios. El texto lo explica todo, el dibujo no. En el comic, en cambio, ambos elementos forman parte del corpus narrativo.
Ese tipo de géneros, sobre todo, estaban pensados para llegar a un público más bien iletrado aunque, como explica Julio Caro Baroja, “hay iletrados e iletrados como existen múltiples clases de personas letradas. Lo que interesa a unos no interesa a otros. Lo que se quiere mostrar a las distintas clases de iletrados es disinto también. El fin moralizador y religioso de la imagen, puesto de relieve por el sínodo de Arras, es un fin sensacionalista en el cartelón; y en imágenes parecidas en algo de lo formal al retablo y al cartelón, puede pretenderse obtener fines pedagógicos de distinta índole, efectos humorísticos, etc.". Queremos subrayar las palabras "moralizador y religioso", porque nos parecen bien denotativas. Son características propias del género, pero, además, coinciden con la ideología de Argia (y de otros medios de comunicación en euskera), puesto que su objetivo era religioso y moralizador. El objetivo era también llegar a los niños, puesto que ellos eran quienes sabían leer en euskera. A través de ellos penetró la prensa en euskera en los caseríos, los hogares, los pueblos y las ciudades. Aquellas aleluyas se publicaron para hacer el mensaje más claro. Argia, por otra parte, también mostró alguna confianza en los comics, a pesar de lo cual ya sabemos que Txistu fracasó. Por seguir con los recursos gráficos, emplearon este género populista en un momento concreto. Una vez que el proyecto de Estatuto de 1933 fracasó también, dejaron de lado aquellos experimentos. Eso sí, no cejaron en su empeño a favor del euskera: los Leizaola compraron para su imprenta una máquina revolucionaria de rotograbado y comenzaron a convertir Argia en un photomagazine en la línea de Life o Paris Match. Por otro lado, a falta de una variedad lingüística unificada, -basado en las ideas de Garitaonandia, Azkue, también de lengua vizcaína, había propuesto su guipuzcoano completado- en Argia ensayaron un modelo de lengua periodística muy sensato, “un euskera guipuzcoano [central o del Beterri] fácil y claro”. Sabemos que organizaron una oficina en San Sebastián encargada de corregir y unificar los textos, según una especie de libro de estilo publicado en 1928, que llegaban de los corresponsales en los pueblos, y ofrecieron un puesto –que rechazó- al propio Basarri. Conscientes de la importancia de la imagen, el último paso fueron las excelentes fotografías a toda plana publicadas en los números de 1935 y 1936, que también valían como portadoras de un claro mensaje ideológico. En esto aparece clara la utilización que hacían los hombres de iglesia de todos los elementos comunicativos. Según lo explicado, podemos decir dos cosas: primero, que Argia empleó de forma creciente los recursos gráficos, bien sean dibujos, bien fotografías, y que además se emplearon cada vez mejores medios técnicos para su reproducción, lo que demuestra la confianza que tenían en el valor comunicativo de la imagen; y, en segundo lugar, que la utilización de las imágenes seguía las viejas concepciones de la Iglesia católica y que no eran en puridad, por lo tanto, modernas. La Guerra Civil acabó con toda esa progresión.
En el País Vasco continental, por otro lado, las cosas eran completamente distintas. Allí no había ningún partido político propio, puesto que el Estado francés era bastante más centralista que el español, y para conseguir la cohesión de los vascos –sobre todo los vascos de lengua- el obispado de Bayona y los candidatos conservadores, como Jean Ybarnegaray, presidente de la Federación de Pelota y que andando el tiempo se convirtió en ministro del Gobierno pro-nazi de Vichy, se apoyaban en el viejo semanario Eskualduna, que databa de 1887. Este semanario apenas empleaba recursos gráficos. Piarres Lafitte y otros jóvenes intentaron en la década de los años 30 una alternativa, Aintzina, una revista regionalista, pero la primacía de Eskualduna se mantuvo intacta hasta que fue cerrado por los nuevos mandatarios franceses tras la Liberación en 1944.
El euskera en la radio
Aparte de los medios escritos, también emplearon la recién nacida radio aquellos vascos que, animosos, pretendían hacer del euskera una lengua culta y moderna, sobre todo aquellos que vivían en San Sebastián. De nuevo, quienes se hallaban en la órbita de Argia se emplearon en ello. En 1925 se creó, gracias al concejal donostiarra Sabino Ucelayeta, Radio San Sebastián, y ese mismo año Ander Arzeluz y Joseba Zubimendi comenzaron a difundir programas en euskera por las ondas. No nos queda grabación alguna de la época, ni siquiera textos, pero sabemos que era un programa semanal, en el que aparecieron destacados euskaldunes de la época, como el humorista Pepe Artola. Se debe a Argia, en concreto a un tal Nabarriztarra, la invención de la palabra irrati, derivada del verbo irran. Si el cine no era visto con buenos ojos, tal vez porque la debilidad de la imprenta invitaba a pocas alegrías, la radio suscitaba en cambio encendidas esperanzas, en el convencimiento de que era un instrumento inmejorable para difundir la lengua y los valores a ella adscritos.
Éste era el panorama informativo en la época de John de Zabalo Txiki, difícil pero esperanzada, repleta de contradicciones pero llena de buenos augurios. La situación parecía inmejorable de cara al futuro, y en eso llegó la Guerra y lo cortó todo.


